Pascual Veiga
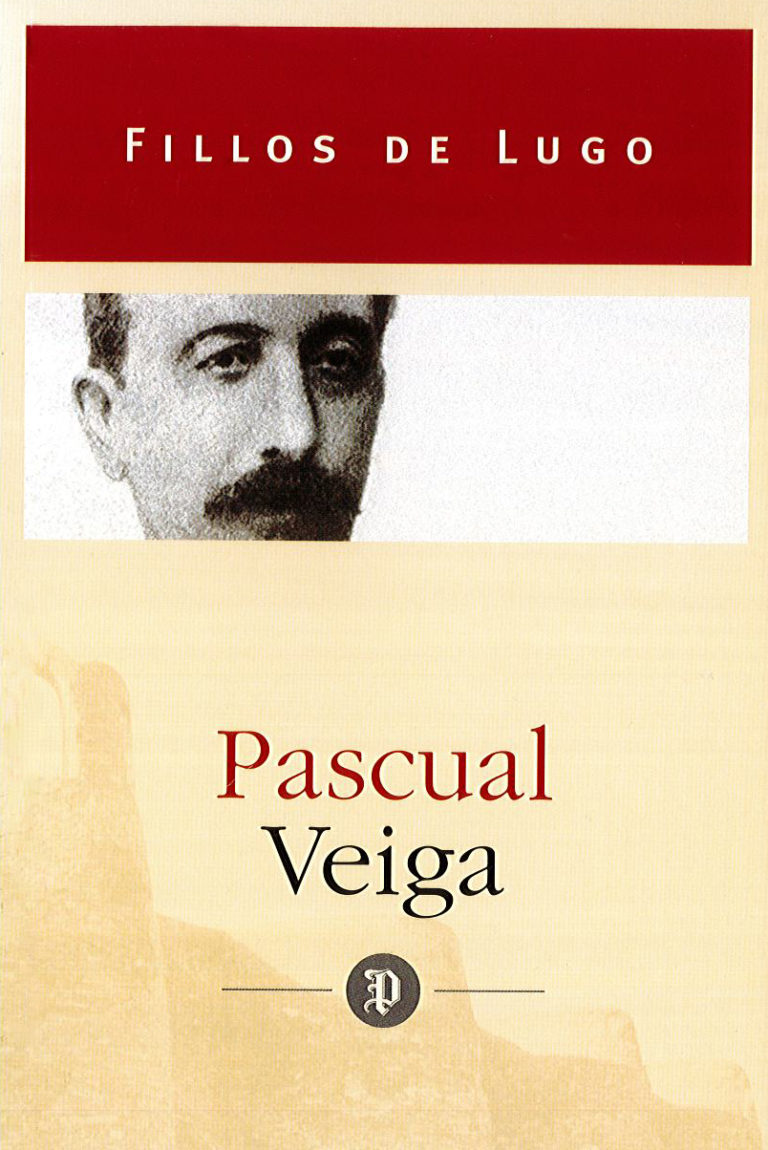
DESDE EL MOMENTO en el que Pascual Veiga (Mondoñedo, 1842) es enterrado en Madrid surgen voces de América y Galicia que reclaman el traslado de sus restos al valle del Masma, lo que se conseguirá, no sin complejas gestiones, seis años más tarde.
La Correspondencia Gallega de Pontevedra es una de las cabeceras que más destacan en denunciar el alejamiento del músico, incluso con tintes melodramáticos:
“El cadáver de Veiga enterrado en los campos de Ventas de Madrid, áridos y estériles, bien distintos ciertamente de los valles frescos y jugosos en donde el artista se inspirara, es para los gallegos algo que parece baldón e ignominia. Traerlo a Galicia, donde ha recogido en vida las notas inmortales de su gloriosa Alborada es lo menos que puede hacerse para redimirnos en lo futuro del calificativo de descastados que nos espera y que con tanta justicia merecemos”.
Lo cierto es que Veiga supo llegar a la fibra sensible de los gallegos a través de composiciones que se quedarán para siempre en la panoplia de sus símbolos de identificación, tanto los oficiales a través de Os Pinos, como los populares, con la Alborada y los religiosos, con los Gozos y el Septenario.
Eso fue posible, no sólo por las cualidades musicales de Veiga, sino también, y muy especialmente, porque se vive una época de auténtica devoción por el hecho musical y de pasiones populares desatadas en torno a las formaciones vocales, a las orquestas y las rondallas, que tienen su manifestación más evidente en las competiciones de orfeones.
Se vive una época en la que una nota mal dada, una opinión del jurado mal fundamentada o un premio que los espectadores consideren injusto, dan origen a interminables polémicas en la prensa y en las tertulias, y ríase usted de las discusiones sobre los penaltis inexistentes que antes del VAR llenan las páginas de los periódicos, porque entre Chané, Montes y Veiga se bastan para ocupar el mismo espacio, aunque naturalmente, dedicados a discutir de música.
Añadamos a ese ambiente los nombres de José Pacheco y Tafall en la infancia de Veiga, y comprobemos cómo el primero de ellos lo convierte en profesor de solfeo a los 13 años y de armonía poco después.
Si eso ocurre en tiempos tan rigurosos es imposible ignorar que Veiga va a ser algo grande a poco que pasen unos años.
El Veiga compositor, que es como lo vemos desde nuestros días, no debe ocultar al Veiga fundador y director de orfeones, ya que en tales menesteres transcurre gran parte de su vida. Esa actividad lo convierte en el Clavé gallego, título que recuerda la labor del catalán José Anselmo Clavé, fundador de numerosas agrupaciones canoras.
Con Canuto Barea y el barítono masón Eugenio Labán da los primeros pasos en esa dirección y sus orfeones van a estar siempre entre los mejores, para alcanzar éxitos tan memorables como el del 29 de agosto de 1890 con el Orfeón Coruñés número 4 en el Trocadero parisino, donde es galardonado con la medalla de oro del concurso frente a las más destacadas masas corales. El triunfo le valdrá también la concesión de las Palmas Académicas francesas, la más alta condecoración cultural de aquel país.
Capítulo aparte son los trabajos encaminados a conseguir un himno gallego, o un coro a manera de himno, tal como lo definía él en los primeros momentos, quizás para rebajar la grandiosidad del término.
Fue un empeño personal de Veiga y aunque han de darse muchas vueltas antes de conseguirlo, nada podrá arrebatarle la paternidad del Himno de Galicia.
El libro constituye un sucinto recorrido por la vida del músico.
